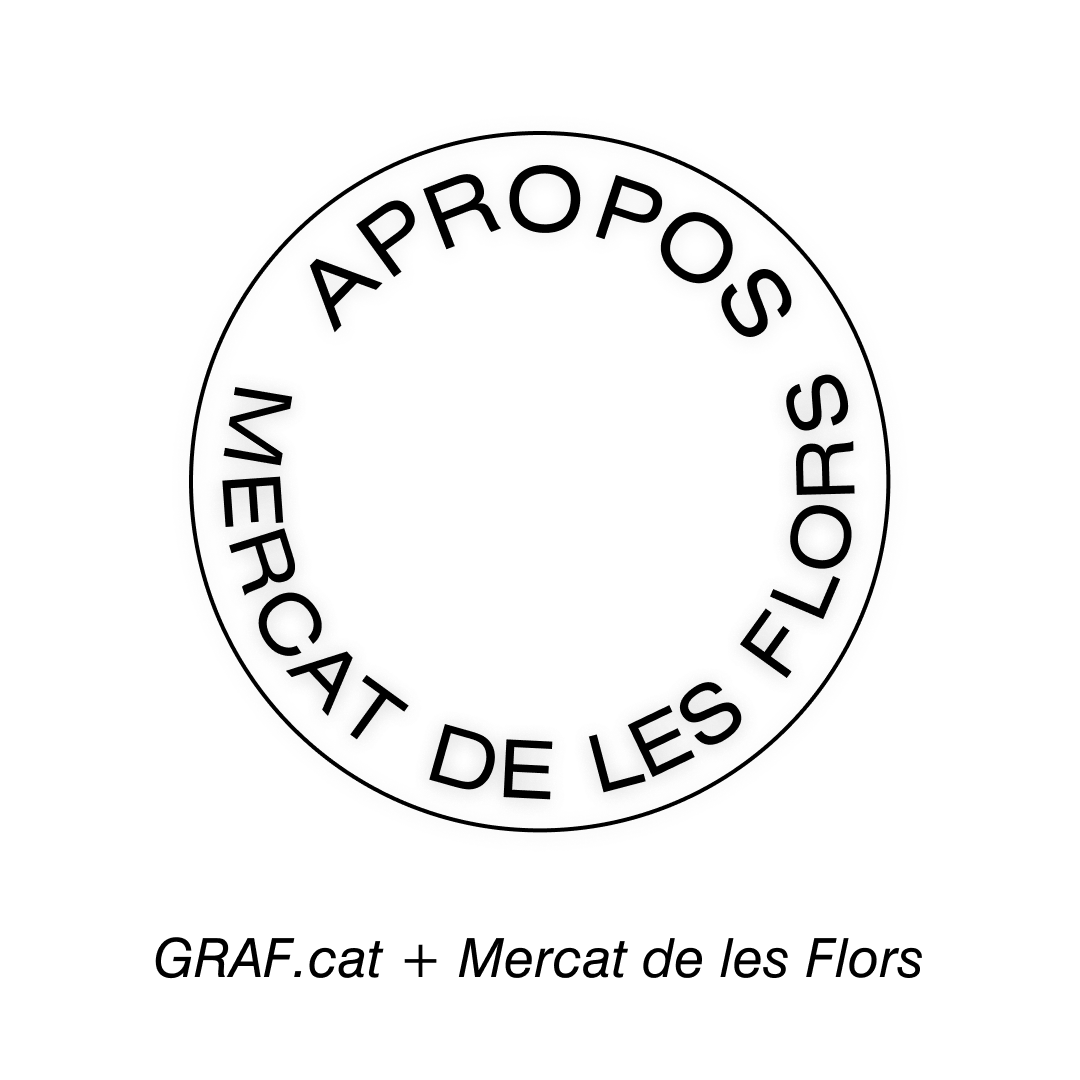Hipersueño es una performance del tacto donde la danza aborda lo desconocido, donde todo lo que se baila se hace de forma inmediata por entrelazamiento. Las bailarinas Arantxa Martínez y Paz Rojo, y la artista sonora y performer Luz Prado, plantean una relación de escucha en directo, entrando en un estado de transición constante que favorece una danza generada a partir de responsabilidades y de respuesta-habilidades.
En este Apropos, el primero de una serie de tres, conversamos con tres creadoras del Festival Hacer historia(s)VI organizado por La Poderosa en el Mercat de les flors. El 31 de octubre se presenta Hipersueño que, como nos comenta Paz Rojo, significa aceptar el presente tal y como es, adoptar la mutación, el cambio y asumir radicalmente todo lo que sucede en él.
 –
–
En la investigación sobre tu práctica hablas de liberar la danza de ti, de no domesticarla, no bailar para consolidar lo que ya sabes. ¿Cómo se aborda ese dispositivo escénico que libera la danza en un Hipersueño que se conjuga a tres?
Concibo la danza como una forma de arte con capacidad propia para convertirse en un campo de experimentación que ponga en juego nuevas formas de ser y de hacer mundo(s). Dicho esto, pienso que nos encontramos en un momento de desajuste entre el agotamiento de las formas de vida actuales y las gafas que han confinado nuestras maneras de percibir y acoger otros mundos posibles, otras formas de vida. Por eso, me interesa explorar este momento transicional, que es, por otra parte, enormemente inestable ontológicamente. Gran parte del proceso de Hipersueño ha consistido en investigar las condiciones cinéticas, perceptivas, sensoriales y especulativas que hacen posible imaginar, ver y escuchar la imagen misma de esta transición. Una búsqueda que me interesa experimentar desde el ámbito de la danza y el arte del movimiento, así como en el estudio en el teatro y en la vida misma, que es lo que vincula a los dos ámbitos anteriores.
La danza contemporánea que me interesa, es aquella que está en contacto con este tiempo en transición. No se trata de explorar un movimiento que apunte a una perpetuación o una repetición sino de reivindicar el tradere (sentido originario de la palabra «tradición») que alude al movimiento de pasar, legar, ligar, transmitir. Esto es lo que Hipersueño propone como tecnología de transmisión y recepción. El sonido y el movimiento son dos medios autónomos, pero íntimamente relacionados, cuyas condiciones de atención conforman un dispositivo bilingüe en el que sus ‘transmisoras/recibidoras/danzantes se convierten en un medio-en-medio en constante (re)transmisión de una escucha y/o una «imagen ciega» (ya que lo transmitido se «recibe» con los ojos cerrados). Y el sonido, concebido como un medio-de-medios que resuenan espacializando, redistribuyendo el registro de lo que sucede o acaba de suceder.
¿Si Lo que baila, tu pieza anterior, es aquello que queda, que conecta con un tiempo que no es presente ni futuro, qué sería ese tiempo en un Hipersueño que nos adentra en lo desconocido?
Para mí, significa aceptar el presente tal y como es, es decir, adoptar la mutación, el cambio y asumir radicalmente todo lo que sucede en él. Todo empieza por esa primera adopción que, irónicamente, puede hacernos cambiar las circunstancias del aquí y el ahora. Yo nunca he sabido coreografiar en el sentido académico. Tampoco trabajo desde la composición de materiales, etc. Propongo un trabajo atencional, perceptivo, somático y especulativo que consiste en formalizar las condiciones que habilitan el desprendimiento y la renuncia a lo que podría o debería ser. Y hacerlo, claro, en los términos de la danza y del aparato teatral (si es que lo hay, porque cada vez hay menos).
En el contexto de la práctica de movimiento propuesta en Hipersueño, no se trata de solucionar, superar u optimizar la transmisión recibida, sino de veérselas y danzárselas con lo que ha pasado que estamos pasando, aunque no lo comprendamos. Se trata de sumergirse en una suerte de caos, su ritmo interno. Ese caos que emerge y se expande por todas partes y que estamos aprendiendo a ver y a escuchar. El verdadero cambio viene de la mano de esta autodeterminación del ahora. Y pienso que esa es la única manera de acoger lo desconocido, no sin antes vaciarse de prejuicios o creencias para poder hacerlo. Con Simone Weil diré que la atención es una especie de «vaciamiento» que permite acoger lo desconocido. Prestar atención significa dejar de prestar atención a aquello a lo que creemos que debemos prestar atención. Karen Barad nos dice que ese vacío no es puro ni inocente. Decir «vacío» ya implica que hay.
La noción de resto, o lo que baila, también está presente en Hipersueño. Cada transmisión recibida implica un resto que se transmite de nuevo, una especulación háptica y cinética de un hueso encontrado al azar. Sin embargo, como dice Derrida, el resto no es lo que queda cuando algo deja de ser, sino aquello que resiste su traducción. El resto es lo que impide que la totalidad se cierre. Lo que permite que no haya una presencia plena. Todo el aparato somático, sensorial y perceptivo de la danzante no es más que una especie de coladero por el que algo cae. La danzante no es más que un medio sin mensaje que, no obstante, continúa transmitiendo. Esto es lo que en Hipersueño llamamos la X.

La sonoridad suele ser un elemento importante en tu práctica, y en Hipersueño se entrelazan sonidos de lo que ocurre, de lo que está por venir, de lo desconocido, de la escucha en directo, sonidos de pájaros transmitidos entre las bailarinas. ¿Cómo se evocan todos estos elementos y dialogan entre sí?
En cada transmisión, caemos en un estado de transición constante en el que Arantxa y yo (y Luz de otro modo) asumimos diferentes responsabilidades y respuesta-habilidades. Una performance del tacto en la que empieza a aparecer cierto disenso en lo sensible, como dice Jacques Rancière. En cada transmisión, una brecha de la que surgen diferentes cuerpos, imaginaciones, tiempos, espacios, sonidos y entrelazamientos que percibimos intuitivamente, es decir, estéticamente. Por eso insistimos en ser medios sin un mensaje conocido.
Creo que Hipersueño es la pieza más comunicativa que he hecho hasta la fecha. Un tipo de comunicación que, sin embargo, se mantiene en una dimensión opaca. Desidentificada. Es decir, todo lo que se baila, se recibe, se escucha o se ve se encuentra siempre en proceso de reconstituirse a sí mismo como un enigma. Cada transmisión, como comentaba antes, es una X: un misterio que resiste una conclusión definitiva. Lo único que sé es que, en este momento, estoy transmitiendo una manzana a Arantxa. Como no quiero representar lo que para mí es una manzana y, en realidad, tampoco sé a ciencia cierta lo que una manzana es en sí misma, lo que hago es transmitirla especulativamente, es decir, a través de sus datos o de su daticidad: cualidad, forma, medida, estructura, peso, volumen, textura, sabor, color, sonido, etc. Transmito una manzana con todos los cuerpos que he aprendido a habilitar en la práctica: el táctil, el oral, el cinético, el imaginativo, el sensorial, el musculoso, el sinovial, el teatral, el endocrino, el emocional, el intuitivo, etc. Soy verde, soy crruuchhc, soy una cosa que rueda hacia la esquina…soy la forma de un mordisco o mejor…mi cadera encuerpa un mordisco mientras que mis manos tocando el pelo de Arantxa hacen crruuchhc etc. Es una adivinanza incluso para mí, que la estoy transmitiendo. Una adivinanza cuya descripción es visible para el público pero no para el cuerpo/receptor de Arantxa quien tiene los ojos cerrados. El público que contempla esta adivinanza no identificará la manzana. No se trata de un proceso intelectual, sino de una invitación a experimentar que podemos mirar y escuchar algo con todo el cuerpo, con la propia piel. ¿Puede una danza hacernos vibrar, hacernos sentir su tacto?
La manzana y, en general, la danza tal y como la estoy describiendo se convierten en una especie de fantasma oculto a cualquier acceso que yo misma pueda ofrecer, pero también es un poderoso pharmakon (veneno y antídoto) que favorece un tipo de relación con la danza desprendida del antropocentrismo y de la ley de no contradicción. Aunque es verdad que, así concebida, esta danza puede ser una poderosa herramienta para quedarse fuera de ciertos regímenes teatrales o marcos de exhibición. Si te mola el misterio, si te molan los enigmas y la opacidad, ese es el precio que hay que pagar. Se trata de un trabajo fundamentado básicamente en la imposibilidad de consolidar una imagen, una identidad y eso implica preguntarse hasta qué punto estás dispuesta a desprenderte del tipo de promesa artística que garantiza «el futuro» tal y como lo conocemos. Te aseguro que no podrás ganarte el sustento haciendo este tipo de Hipersueños jajajjajaja.
En presentaciones anteriores de Hipersueño la formalización del espacio estaba configurado a través de un suelo de danza que no estaba completo, había dos esquinas que faltaban, dos espacios de ausencia. ¿Se mantiene esta configuración actualmente?, y si es así, ¿cómo dialoga este espacio con los demás elementos escénicos?
La historia del suelo en esta pieza ha de ser contada por entregas. Es una serie con muchísimas temporadas cada cual más dramática. Me parece muy curioso que me preguntéis por el suelo o la escenografía que, por cierto, iba a diseñar y construir el artista plástico y performer Javi Cruz. Al final no fue posible porque no conseguí la financiación suficiente para poder realizarlo. Durante el proceso, trabajando en Los Barros (Madrid) y hablando con Carlos Marquerie sobre la luz que iba a diseñar para la pieza, nos enseñó unas tarimas construidas por él mismo que ha usado en multitud de piezas y que resultaron perfectas para Hipersueño. Sin embargo, en el festival Hacer Historia(s) no vamos con este maravilloso suelo, sino que utilizaremos otra cosa más práctica.
La superficie sobre la que Hipersueño se da mayormente, no fue nunca concebida como un suelo de danza sino más bien como una tarima o tatami que levanta sutilmente la acción, una plataforma equipada con algunos micrófonos. Javi tenía la idea de que el suelo podía ser un poco performer en tanto que iba a participar en ese intercambio háptico de la pieza como sensor auditivo que enviaba señales sonoras a los altavoces de la sala. De algún modo esto continúa siendo así.
Al igual que en mi pieza Eclipse: Mundo (2017), en la que solo bailábamos en uno de los lados del teatro, el uso de esta superficie también sirve para ofrecer un marco audiovisual al público. La superficie sobre la que sucede parte del Hipersueño soporta la acción e interactúa sonoramente con ella. Javi lo concebía como una superficie que delimita la geografía de la danza. Las esquinas que faltan plantean una forma: un eco del resto del que antes hablaba. Siempre lo imaginé así.
Es curioso, porque a veces las imágenes aparecen antes de que podamos racionalizarlas. De algún modo, el suelo torcido y ese rectángulo incompleto ya estaban ahí antes de que me diera cuenta de que estaba pensando eso. Ver las cosas antes incluso de ser consciente de ellas forma parte de la práctica. Primero sucede la forma y luego su comprensión-justificación. Mi trabajo es muy analítico, yo misma lo soy, pero también muy intuitivo. El trabajo consiste en no dejar de estar viendo lo que me acecha, lo que me ronda. Sentir que mi intuición es parte de un entorno en el que las formas de la creación aún no están cristalizadas. Esa es la parte que más amo de los procesos de creación. Ese vínculo a ciegas con lo que no logro comprender. En realidad, toda mi práctica intenta formalizar la adopción de lo incomprensible.

¿Podríamos decir que Hipersueño se adentra en la oscuridad, en lo desconocido, desde donde vislumbrar una posible potencia futura?
Sí. En cada transmisión recibida, una posible potencia futura. Mucho de lo recibido se pierde. Pero también, mucho de lo recibido es transmitido de nuevo, es decir, des/aparece desde una nueva piel, otro cuerpo, otro tipo de orientación. Se trata de insistir en el resto. La ruina. Lo que ha sido aún no, todavía. Sin ningún tipo de nostalgia.
El arte no consiste en predecir el futuro, sino en aprender a ver el presente. Y lo que este presente nos está enseñando es que, precisamente porque estamos inmersas en la experiencia de un tiempo sin futuro, tenemos la oportunidad de no entregar nada a ese futuro que, en realidad, ya no está ahí para que lo abordemos ni para recibir lo que hagamos. He experimentado esto en los últimos años. Y la verdad es que ya no quiero ni puedo darle nada a ese futuro. El problema es que al otro lado, solo tenemos la certeza de que no podemos predecir lo que sucederá. Todo es desconocido, la contingencia en su máxima expresión, y eso resulta aterrador.
Aún así, los acontecimientos de los últimos años, especialmente tras la crisis del COVID, me están llevando a adoptar una postura existencial ante mi contexto social y artístico, así como ante todos esos cuentos que me he contado y todos esos yoes socialmente construidos que he ido creando. Un sentimiento que me empuja a disolver esas máscaras y a dejar atrás una forma de vivir y unos hábitos que me han agotado y que están haciendo que me desprenda de muchas identificaciones del pasado. Me da un poco de miedo porque la verdad es que siento una fuerza destructiva (que a la vez es muy creativa) a la que he decidido abrirme aunque ello suponga poner en peligro lo que sustentaba y daba sentido a lo que hago. Y, aunque estoy viviendo esta disolución trágicamente, confío mucho en como esta desidentificación con lo perdido está cambiando radicalmente antiguas creencias que tenía en torno a mi vocación y mi profesión, mi contexto. Son muchas las lágrimas que me están haciendo cambiar…
Recuerdo, que allá por 2012-2013 inicié un proyecto llamado ¿Y si dejamos de ser (artistas)?… Si entonces la pregunta era política, hoy es cosmológica, estética, espiritual, existencial y ecológica. Como Gaia, en la concepción de Isabelle Stengers, no podemos evitar esa agencia multidimensional, en gran medida ingobernable y rebelde, que sin duda afecta a todas las formas de vida incluidas las vidas de las artistas y las propia vida del arte vivo. Las consecuencias de abrazar esta complejidad no sólo son ecológicas, sino también ontológicas. Se trata de una sensación de desaparición y caos tan inevitable que pone en cuestión nuestra propia historia e identidad. Una impredecibilidad de la que la máquina estética puede y debe hacerse cargo. Por eso creo que debemos adoptar la complejidad en todas sus formas, que son in/finitas. Qué tipo de artistas necesita esta disolución. Qué relatos. Qué tipo de relación es posible con la utilidad, la vulnerabilidad, la necesidad, etc. No tengo respuestas, pero sí sensaciones e imágenes para las que aún no tengo las palabras adecuadas. Quizá en estos tiempos oscuros que vivimos debemos volver a aprenderlo todo. El primer gesto es dejarnos tocar/trans/formar por esa canción espectral y oracular que nos traderea sin parar. Como dejarnos encantar por aquello que aún no somos.
______
APROPOS son contenidos realizados a propósito de algo que sucede en nuestro contexto artístico. En esta ocasión, en colaboración con el Mercado de las Flores, presentamos una trilogía de entrevistas relacionadas con el ciclo Hacer historia(s) VI organizado por La Poderosa.
Fotografias: Alberto Nevado en Réplika Teatro